
Revista Alergia México Volumen 62, Núm. 2, abril-junio, 2014
Recibido: 2 de diciembre 2014
Aceptado: 3 de febrero 2015
Este artículo debe citarse como: Muñoz-López F. Actualización del concepto de asma. ¿Es el asma un síndrome? Revista Alergia México 2015;62:134-141.
Updating the concept of asthma. Is asthma a syndrome?
Francisco Muñoz-López
Exjefe del Servicio de Inmunología y Alergología Pediátrica, Hospital Clinic-Sant Joan de Déu, Barcelona, España.
Correspondencia: Dr. Francisco José Muñoz López. Pg. Sant Gervasi, 24, 2º.-08022, Barcelona, España. 5314fml@comb.cat
Diversos síntomas son comunes a los diferentes procesos que afectan el aparato respiratorio y su valoración precisa es la base para el diagnóstico correcto. Entre esos síntomas, principalmente la disnea orienta hacia el posible diagnóstico de asma. Sin embargo, el concepto de asma ha variado al estimarse la inflamación del árbol bronquial como la base patogénica del proceso, pero no hay que olvidar que la hiperreactividad bronquial sigue siendo el fundamento de las crisis de disnea. En la actualidad se distinguen diversas variantes que se han definido como fenotipos y endotipos que pueden identificar diversos procesos asmáticos o seudoasmáticos, de ahí que se plantee que el asma no es un proceso único, sino un síndrome. En todo caso, la hiperreactividad bronquial puede ser de causa genética o adquirida por la inflamación causada por el medio ambiente desfavorable, o también por ejercicio físico o por la toma de aspirina, procesos en que intervienen otros mecanismos.
Palabras clave: asma, seudoasma, fenotipos, endotipos, ejercicio, aspirina.
Several symptoms are common to different processes that affect the respiratory system and their precise assessment is key to a correct diagnosis. Amongst those symptoms, mostly dyspnoea oriented toward the possible diagnosis of asthma. Nevertheless, the concept of asthma has changed in recent times, as inflammation of the bronchial tree is valued as the pathogenic base of the process, although it can not be ignored that the bronchial hyperresponsiveness is still the basis of dyspnoea crisis. In the last years, several variants have been established, being defined as phenotypes and endotypes that can identify diverse asthmatic or pseudo-asthmatic processes, and there for it is questioned if asthma is not the only process, but a syndrome. In any case, it cannot be ignored that dyspnoea episodes can be based on bronchial hyperresponsiveness of genetic origin or due to inflammation because of unfavourable environmental conditions, as well as physical exercise or the ingestion of aspirin, processes in which other mechanisms are involved.
Key words: asthma, pseudo-asthma, phenotypes, endotypes, exercise, aspirin.
El árbol respiratorio está expuesto a mayor riesgo que otros sistemas orgánicos de padecer agresiones debido a la fácil exposición al medio ambiente en el que, además de elementos irritantes (humos, polvos, clima), hay infinidad de pólenes, hongos, bacterias, virus y otros irritantes que fácilmente penetran en el pulmón, que pueden ser los causantes de diversas enfermedades que se manifiestan por síntomas que en la mayoría de los casos son comunes a diversos procesos cuyo diagnóstico exacto es imprescindible establecer con objeto de prescribir el tratamiento adecuado, sin olvidar la necesidad de informar al paciente acerca del proceso, causas y pronóstico, con insistencia en la necesidad de seguir correctamente el tratamiento, sobre todo en los procesos cuya prolongación y pronóstico dependen del cumplimiento del mismo.
Los síntomas de los procesos respiratorios son comunes a muchos de ellos, de ahí que sea necesario recurrir a técnicas diagnósticas complementarias; además, no pocos de esos síntomas son igualmente comunes a procesos del parénquima pulmonar o pleural sin afectación predominante del árbol bronquial. Asimismo, la enfermedad cardiaca o de la pared torácica puede mostrar síntomas en cierto modo similares.
Características destacadas de los síntomas
Los síntomas más comunes y los procesos de vías aéreas más comunes en que aparecen se resumen en el Cuadro 1, de ellos conviene destacar algunas características.

La tos es el síntoma más común en la mayor parte de los procesos y la apreciación de sus características puede ayudar a orientar el diagnóstico, teniendo en cuenta siempre la cronicidad o su aparición ligada a la de otros síntomas que lógicamente hay que valorar en su totalidad.1-4
La tos se produce por un mecanismo reflejo (vías aferentes y eferentes), mediado por receptores del nervio vago situados inmediatamente bajo el epitelio respiratorio, desde los senos paranasales al árbol traqueobronquial, pero, además, hay receptores en zonas extrarrespiratorias: pleura, pericardio, diafragma y estómago. Ciertas características de la tos pueden ayudar al diagnóstico, por ejemplo, el sonido que distingue a la laringitis o la laringomalacia (estridor), el predominio nocturno, que debe hacer sospechar sinusitis, o la tos perruna o de “gallo” típica de la tos ferina, más propia de la infancia.
La disnea y las sibilancias son síntomas de obstrucción bronquial, ya sea a consecuencia del broncoespasmo o por la inflamación, que son el origen de esos síntomas, comunes en la enfermedad de vías respiratorias.5,6
El diagnóstico debe basarse en una serie de características, sobre todo referidas a la intensidad, frecuencia o coincidencia de ambas, debe distinguirse la aparición esporádica, brusca, recidivante o crónica, teniendo en cuenta, además, que estos síntomas no siempre corresponden a la enfermedad broncopulmonar, sino también a un padecimiento cardiaco o de la pared torácica. Los procesos causantes de estos síntomas pueden ser transitorios, sobre todo en los lactantes, que por la inmadurez inmunitaria padecen infecciones frecuentes, sobre todo virales.7-9
El esputo y la expectoración son habituales en los procesos respiratorios y, en parte, contribuyen a esos síntomas. Sus características (color, fetidez, consistencia, aspecto purulento) y el estudio de sus componentes celulares pueden ser determinantes para orientar el diagnóstico.
Asma: evolución del concepto
Los procesos respiratorios se manifiestan por la conjunción de varios síntomas citados, cuya valoración correcta facilitará el diagnóstico, que deberá basarse primero en una exhaustiva anamnesis seguida de la exploración clínica y, cuando sea preciso, analítica, pruebas funcionales y estudios de imagen.
En el caso del asma, un síntoma que siempre hay que tener en cuenta y que distingue al proceso es la repetición de crisis agudas de disnea, con frecuencia de aparición nocturna, debida a la hiperreactividad bronquial, cuya demostración es fundamental para el diagnóstico, de ahí que las pruebas funcionales tengan gran valor diagnóstico. No obstante, desde el decenio de 1980, el concepto de asma se ha centrado en la inflamación bronquial y la posterior remodelación, lo que ha dado lugar a que el tratamiento básico se centre en combatir la inflamación mediante la administración de corticoesteroides.10 Sin embargo, hay que tener en cuenta las diversas modalidades de asma, que han dado lugar al concepto de fenotipos y endotipos; es decir, diferentes modalidades en la causa y evolución del proceso.11-13
Los distintos fenotipos pueden contribuir a la distinción del asma en cuanto a la gravedad, exacerbaciones, edad de inicio, sensibilización alérgica u otros aspectos relevantes de la enfermedad, pero no muestran la relación directa entre la causa y la fisiopatología y, de hecho, no hay uniformidad entre las distintas clasificaciones publicadas. Asimismo, diferentes mecanismos patogénicos pueden causar síntomas similares de asma, lo que ha dado lugar al concepto “endotipo” que trata de definir distintos subtipos de asma (Cuadro 2).14,15 Además, no hay que olvidar los factores ambientales que participan en la patogenia del asma, que pueden modificar la base genética, lo que se conoce como epigenética, en cuyo mecanismo puede intervenir la mutación del ADN, sin que cause modificación genética.16
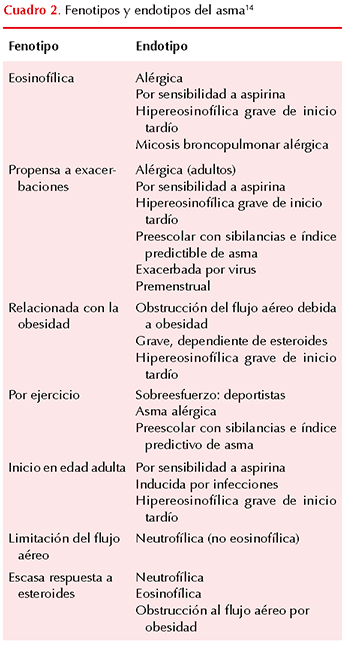
Sin duda, todos estos nuevos puntos de vista tratan de profundizar en la etiopatogenia del asma con la finalidad de alcanzar un diagnóstico correcto y establecer el tratamiento adecuado. Sin embargo, se sabe que las posibilidades terapéuticas no varían en gran medida entre los distintos procesos y se basan fundamentalmente en broncodilatadores, antiinflamatorios y anticolinérgicos (indicados en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica , EPOC), aparte de medidas ambientales.
¿Es el asma un síndrome?
Todo lo anterior propicia un cambio significativo del concepto de asma, especialmente por la variada etiopatogenia, lo que da lugar a que pueda considerarse un síndrome que, sin duda, puede ser origen de gran confusión, lo que dificulta el diagnóstico correcto.17-19
La trasmisión genética mediada por múltiples genes, que comprende la respuesta inmunitaria (linfocitos Th2: producción de IgE, eosinofilia, mastocitosis) y la hiperreactividad (receptores β2 y existencia de mastocitos en el músculo liso), es un hecho primordial en la mayoría de los asmáticos en los que la enfermedad se inicia en la infancia o adolescencia, igual que en otros procesos de causa atópica.20 No obstante, en un porcentaje no despreciable de pacientes, ni los padres u otros familiares próximos (tíos, abuelos) padecen asma ni otro proceso alérgico, por lo que hay que atribuir el inicio del proceso a otros factores.21 Pueden haberse producido por primera vez mutaciones genéticas, pero es más probable que los agentes exógenos sean los responsables de ese inicio. Las infecciones virales repetidas en los preescolares y los contaminantes habituales en ciertos medios ambientales pueden originar la hiperreactividad bronquial como consecuencia de la lesión del epitelio, que facilitaría el paso de alergenos, sobre todo cuando éstos abunden en el entorno o sean particularmente agresivos.
En la Guía GINA, de gran difusión, la hiperreactividad bronquial siempre ha destacado como determinante de los episodios de disnea; sin embargo, en su última edición, la inflamación domina el concepto, sin referencia a la hiperreactividad.22 Por el contrario, múltiples estudios destacan la importancia de la hiperreactividad, aunque en ninguno pasa inadvertida la inflamación en la patogenia del asma.23-25 En definitiva, debe tenerse en cuenta que demostrar la existencia de hiperreactividad bronquial es fundamental para el diagnóstico de asma, aunque puede tener una base genética o ser secundaria a la reacción inflamatoria, sin olvidar que la inflamación igualmente existe en los pacientes cuyo inicio del proceso es de origen genético, apareciendo tras la exposición repetida a los alergenos y otros elementos ambientales.
En el asma alérgica la reacción inflamatoria tras la exposición a los alergenos responsables puede ocurrir a los pocos minutos y ser transitoria (reacción en fase temprana), pero si se prolonga el contacto entre dos y seis horas, también la inflamación es más duradera, desapareciendo en uno a dos días (reacción en fase tardía); por último, si la exposición es prolongada o constante, se tratará de una inflamación alérgica crónica.26
Cuando no existe predisposición alérgica, la inflamación se origina como consecuencia de la excesiva exposición a irritantes ambientales (contaminación o productos presentes en los lugares de trabajo: asma ocupacional) que pueden lesionar el epitelio bronquial seguida de descamación que dejaría al descubierto las terminaciones vagales, aferentes, y por reflejos axónicos pueden activarse las vías no adrenérgicas, no colinérgicas, lo que favorece la estimulación del nervio y el inicio del reflejo broncoconstrictor por acción de diversos mediadores proinflamatorios. La posterior remodelación es, en parte, responsable de la persistencia de la hiperreactividad bronquial, por la hipertrofia, hiperplasia, o ambas, del músculo, la deposición de colágeno (fibrosis) en la membrana basal y el incremento de la vascularidad.26,27
En definitiva la hiperreactividad bronquial puede ser primaria (trasmisión genética, no modificable por el tratamiento, coincidencia con otros predisponentes genéticos de atopia, posibles portadores no atópicos: familiares sanos de pacientes con asma) o adquirida (puede sumarse a la hiperreactividad bronquial primaria, base del asma ocupacional, con posibilidad de mejorar con tratamiento antiinflamatorio, no modificable cuando se establece la remodelación).
Variantes asmáticas más comunes
Asma alérgica
Ante un paciente con crisis agudas de disnea y normalidad o, con más frecuencia, respiración silbante o ruidosa, tos, o ambas, el primer diagnóstico a considerar es de asma. Cuando estos síntomas se inician en edad temprana (infancia o adolescencia), lo más probable es que sea de causa alérgica (asma alérgica, eosinofílica), que con frecuencia se acompaña de otros procesos igualmente de causa alérgica (atopia), sobre todo eccema que en muchos casos precede a los síntomas respiratorios, que casi siempre se inician por rinitis. Cuando no existen crisis de disnea, pero sí los demás síntomas y antecedentes, el diagnóstico más probable es de bronquitis eosinofílica, que no es asma, aunque la exposición permanente o frecuente a alergenos o irritantes ambientales puede llegar a producir hiperreactividad por la inflamación causada.28,29 La intensidad de la hiperreactividad varía de unos pacientes a otros, cuya intensidad conviene conocer por su posible relación con la evolución e intensidad de las crisis. La prueba de provocación con metacolina o histamina informa acerca de ello, en función de las dosis necesarias para obtener 20% de disminución del FEV1, comprobándose, al mismo tiempo, el descenso del FMF25-75, que corresponde a las vías aéreas pequeñas, las más implicadas en el proceso asmático.
Asma ocupacional o laboral
El inicio en edad adulta, sin antecedente de atopia, sugiere más asma ocupacional (neutrofílica), en que la inflamación causada por agentes presentes en el lugar de trabajo (gases, polvos, irritantes químicos) constituye la fase temprana del proceso y, posteriormente, tras lesionarse la mucosa, se facilita el estímulo vagal (inflamación neurogénica), lo que da lugar al reflejo broncoconstrictor favorecido por la pérdida de factores relajantes epiteliales y liberación de mediadores inflamatorios (leucotrienos B4 y C4, ente otros).30 A veces esto ocurre en personas con antecedentes alérgicos poco marcados, por provenir de familiares lejanos (tíos, abuelos), con lo que el proceso puede tener un origen mixto, por alergenos e irritantes ambientales. En el diagnóstico diferencial del asma ocupacional, conviene tener en cuenta la posible existencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo en los fumadores, aunque se conocen factores hereditarios comunes para ambas entidades.31 El grado de inflamación puede conocerse a través de la valoración del óxido nítrico exhalado y de aire exhalado condensado.
El tratamiento, además de incluir medidas ambientales, siempre debe ser sintomático (broncodilatadores: agonistas β-adrenérgicos, xantinas, anticolinérgicos), patogénico (antiinflamatorio: corticoesteroides inhalados u orales, según la gravedad) y etiológico, que en los procesos alérgicos se basa en la desensibilización mediante inmunoterapia, considerada el “único tratamiento que puede afectar la evolución natural de las enfermedades alérgicas”,32 indicada siempre que no existan complicaciones o asma grave, por lo que es más oportuno en niños o adolescentes, tras el correcto estudio de los alergenos implicados, incluso en la rinitis alérgica que con frecuencia precede al asma. La inmunoterapia equilibra la acción de los linfocitos Th1/Th2, reduciendo la producción de IgE, lo que disminuye el riesgo de nuevas sensibilizaciones.33,34
Asma por aspirina
La aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides (AINES) producen reacciones cutáneas o gastrointestinales, pero también sistémicas que pueden ser graves. Además, el árbol respiratorio puede verse afectado, primero por rinitis, rinosinusitis o pólipos nasales y más tarde o primeramente en otras personas, por broncoconstricción equivalente a crisis de asma, aunque no sean atópicos, si bien, aproximadamente una tercera parte de estos pacientes ya padecía asma alérgica u ocupacional (enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina), teniendo en cuenta que 3 a 21% de los pacientes asmáticos pueden reaccionar a los antiinflamatorios no esteroides, con claro predominio en el sexo femenino (3:2), con peor evolución. El proceso suele iniciarse en la tercera y cuarta décadas de la vida y, con menor frecuencia, en edad pediátrica.35,36
El origen de esta sensibilidad proviene de una alteración del metabolismo del ácido araquidónico que se produce tras la acción de la fosfolipasa sobre los fosfolípidos presentes en la membrana de prácticamente todas las células. Sobre el ácido araquidónico interviene la 5-lipooxigenasa, que da lugar a los distintos cisteinil-leucotrienos, que son quimiotácticos y broncoconstrictorres, que participan en la reacción alérgica, y la ciclooxigenasa (COX), con dos formas: la COX-1, que sintetiza la prostaglandina PGE2, y la COX-2, con actividad opuesta a la anterior. La aspirina causa la inhibición irreversible de la COX-1 y compete directamente con el ácido araquidónico en el bloqueo de la producción de prostaglandinas, prostaciclina y tromboxanos. Además, se ha comprobado el aumento de los eosinófilos cuya existencia en la mucosa bronquial favorece la citada actividad de los cisteinil-leucotrienos.37
El diagnóstico se confirma mediante prueba de provocación bronquial con dosis crecientes de L-lisina-aspirina (Aspisol®, Bayer) que también puede administrarse por vía nasal en caso de rinitis. Esta prueba siempre debe efectuarse en un servicio apropiado. La provocación por vía oral supone mayor riesgo, por lo que no es muy recomendada.38 Las medidas terapéuticas se basan en impedir la toma de estos analgésicos y la desensibilización a aspirina, aparte de las habituales contra la bronco-inflamación.
Asma por ejercicio
En pacientes asmáticos y en no asmáticos, incluso en deportistas de élite, el ejercicio intenso puede causar crisis de disnea; se estima que 90% de los pacientes con asma moderada o grave sufre crisis por ejercicio físico (asma inducida por ejercicio) y, según el tipo de deporte, 30 a 70% de los atletas sufre crisis de disnea (broncoespasmo inducido por ejercicio).
En ambos casos se estiman dos posibles mecanismos en los que la pérdida de agua por la respiración forzada (deshidratación) finalmente conduce a la broncoconstricción: 1) enfriamiento de la mucosa que causa vasoconstricción (en lo que participan el estímulo de receptores colinérgicos, el incremento del tono muscular y de las secreciones), recalentamiento rápido y finalmente congestión vascular; 2) ya sea por deshidratación de las mucosas, aumento de la osmolaridad y liberación de mediadores (histamina, leucotrienos) que con la participación de eosinófilos, neutrófilos y células epiteliales provocan la contracción del músculo liso y la producción de edema.39-41
La prueba de ejercicio en tapiz rodante demuestra el grado de riesgo en cada paciente. La administración previa al ejercicio de salbutamol o de cromoglicato sódico está indicada en los pacientes cuyas crisis son moderadas, pero en los casos más graves es preferible evitar el ejercicio intenso o prolongado.
La valoración precisa de los síntomas de las diversas enfermedades que afectan el aparato respiratorio conducirá al diagnóstico correcto y, sobre todo, al tratamiento adecuado de cada proceso, evitando el inicio temprano de un tratamiento sintomático, a veces inadecuado, que puede retrasar el diagnóstico correcto y el tratamiento más indicado.
Si bien en la actualidad el concepto de asma parece haber cambiado, a lo que han contribuido la valoración de la inflamación como base patogénica y la descripción de distintos fenotipos, no debe olvidarse que los episodios de disnea distinguen a la enfermedad, cuya manifestación se debe a la hiperreactividad bronquial que puede ser genética o adquirida. Sin embargo, no deben olvidarse otros mecanismos que distinguen al asma por ejercicio o por aspirina.